


En cuanto pude subí a mi altillo. Necesitaba estar solo para reflexionar sobre la situación. Permanecí un buen rato, desconcertado, sentado en la cama y mirando (sin ver) la higuera. Huérfano, pensé, voy a ser un huérfano. Una sensación extraña, de pena y abandono (no es nada sencillo quedarse sin madre a los doce años), pero también de asunción de una condición nueva. Ninguno de mis amigos era huérfano. Yo iba a ser el primero. También mi hermana iba a ser huérfana, pero era muy pequeña y apenas lo advertía. Estuve llorando un rato, pero no sabría decir si era por la anunciada desaparición de mamá o por mi inminente orfandad.


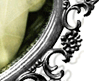



Entonces alguien dijo: “¿Qué te pasa? ¿Por qué llorás?”, y me sentí espiado, agredido en mi intimidad. Desde la higuera me contemplaba una chiquilina desconocida. Le pregunté quién era y me dijo que era Rita, prima de Norberto. Tendría uno o dos años más que yo. Lentamente se fue moviendo por las ramas hasta que llegó a mi ventana y desembarcó en mi cuarto. Por entre mis lágrimas puede ver que era bastante linda, que tenía una mirada dulce y que su relojito pulsera marcaba las tres y diez.
Me puso la mano en el hombro y volvió a preguntar qué me pasaba. “Mi mamá se va a morir”, dije, con más angustia de la que en realidad sentía. “Todos nos vamos a morir”, sentenció Rita. “Pero ella se va a morir muy pronto.” Y agregué: “Es un secreto. Nadie lo sabe. No vayas a contárselo a Norberto, porque entonces se entera todo el barrio, empezando por el cura.” “Podés estar tranquilo. No lo diré a nadie. Fíjate que ni siquiera tengo confesor.” Este último detalle me infundió confianza.
Se sentó a mi lado, en la cama. “No tengas vergüenza de llorar. Hace bien. Elimina toxinas. Por eso las mujeres vivimos más que los hombres. Porque lloramos más.” Su sabiduría me dejó pasmado. Sin embargo, saqué cuentas: el viejo no lloraba casi nunca y mamá sí, y sin embargo ella, a pesar de todas las toxinas que había eliminado, se iba a morir antes que él. De esta deducción no le dije nada a Rita, nada más que para no desanimarla.
Entonces me pasó su mano (suave, de dedos finos y un poco fríos) por la mejilla todavía húmeda, y luego esa misma mano presionó levemente hasta que mi cabeza quedó apoyada sobre su pecho. Me sentí confortado y confortable. Una extraña paz (no estática sino activa) comenzó a invadirme. Aquella mano tranquilizadora me acarició las sienes, los labios, el mentón. A esa altura yo ya estaba en la gloria y la pena casi se me había esfumado, pero comprendí vagamente que la congoja había sido después de todo una buena inversión, de modo que seguí transmitiendo pesadumbre.
Rita tuvo entonces un gesto que puso punto final, ahora sí, a mi infancia: me besó. En la mejilla, junto a la comisura de los labios, y se demoró un poquito en aquel contacto. Tengo la impresión de que ése fue mi primer borrador de felicidad. “Me gustas, Claudio”, dijo. “Norberto habla muy bien de vos. Sos su mejor amigo.” “¿Vos también vas a ser mi amiga?” ”Claro, ya lo soy. Lástima que me voy mañana.” O sea, el infierno tras el paraíso. “¿A dónde te vas?” “A Córdoba, en Argentina. Vivo allí.” “¿Y no vas a volver?” “No lo creo.” Entonces yo también la besé en la mejilla, cerca de los labios, y ella sonrío, buenísima. Creo que le gustó. Sentí una agitación nueva, una euforia casi heroica. No era todavía, por razones obvias, una excitación sexual, digamos que era una emoción pre erótica. De todos modos, mucho más intensa que la que en otros tiempos me provocara Antonia.
Rita se puso de pie, se acercó a la ventana, y moviéndose rápidamente entre las ramas de la higuera, regresó al patio de Norberto. Desde allí abajo me saludó con la mano. Yo sólo la miré, desolado.
Cuento aparecido en La borra del café